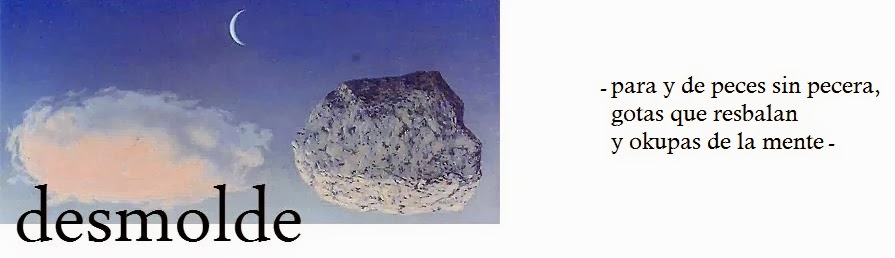Desde siempre, he conocido personas que dicen roncharse ante determinadas situaciones. Personas que reaccionan ante las palabras o los actos que no les gustan argumentando que se están llenando de erupciones. Yo no sé si esto será verdad. Nunca he visto este tipo de marcas, aunque sí que he presenciado cómo alguien se rascaba o directamente se rasgaba la piel de manera sistemática, provocándose a sí mismo arañazos varios que, después, picaron de verdad. No sé si entiendo esta afición del ser humano por fingir que le ocurre algo. Sí que entiendo, por otra parte, el uso de la metáfora. Creo que es un arte. Las metáforas ayudan a construir el mundo, a explicarlo, a pensarlo y a pensar con él. Son, a veces, un oasis entre tanto mensaje contradictorio. Sin embargo, con todo arte hay que tener cuidado, porque es muy fácil confundir la ficción con la realidad. Y no debemos olvidar que, en el arte y en la metáfora, se potencian determinadas cosas para que el resultado sea ilustrativo o totalmente disuasorio. Y a veces terminamos desencadenando un efecto dominó que resulta destructivo: exteriorizamos la metáfora y la llevamos más allá de lo que simplemente es, una forma de explicar algo. La hacemos realidad. Y cuando decimos tener ronchas, nos rascamos. Y convertimos el picor interior en arañazos tangibles. Y somos incapaces de pensar sin añadir al pensamiento este elemento, los surcos de las uñas.
 |
| Murakami: "Las metáforas ayudan a eliminar lo que nos separa". |
Yo me rascaba, dándole vueltas una y otra vez a la oración. Al final, terminé arañándome un poco. Me arrepentí de haber usado la metáfora de las ronchas y de haber abogado por rascarme en un acto de humor o de simple complacencia, de haber omitido que lo que realmente me dolía era el alma por ser más empática que las personas que pueden evitar estas situaciones.
 Podría decirte que la sonrisa de Rajoy representa la separación por vigas de hierro de las distintas castas humanas, de los subgrupos de nuestra condenada especie. Podría decirte que la sonrisa del Presidente ejemplifica un leve caso de locura, un lapsus, o tal vez uno de esos tics nerviosos que determinadas personas desarrollan a lo largo de la vida. Podría decirte que la expresión en la cara de este señor quería evidenciar respeto o compasión, o ternura ante unas personas que se desgarran los brazos por entrar a su país o cachito de tierra (yo ya no sé qué demonios es). Podría decirte que Mariano pensaba en lo tonto que resulta que cruzar un espacio mínimo de tierra pueda causar heridas, en lo pernicioso que es para un país utilizar métodos como éste para evitar la intrusión de personas de forma ilegal en su territorio, destrozando los Derechos Humanos y evidenciando aquella definición de Gobierno que, en clase, me pareció tan rematadamente anacrónica: el Gobierno es quien tiene el monopolio de la violencia. Podría decirte, incluso, que Rajoy se acordaba de un chiste sobre perritos vestidos de Papá Noel. Pero no quiero mentirte. Me duele hacerlo. Te lo prometo. Y no sé encontrar por mí misma una verdad, una explicación para esta ascensión de las comisuras labiales del Presiente. Quizás quisieran volar hacia las nubes para escaparse de él, para dejar de estar estáticas. No lo sé. Necesito, por enésima vez, ayuda del diccionario, porque supongo que me sabe mejor que las definiciones las den otros que no hayan sido capaces de rascarse hasta arañar las zonas que otros tienen que coser.
Podría decirte que la sonrisa de Rajoy representa la separación por vigas de hierro de las distintas castas humanas, de los subgrupos de nuestra condenada especie. Podría decirte que la sonrisa del Presidente ejemplifica un leve caso de locura, un lapsus, o tal vez uno de esos tics nerviosos que determinadas personas desarrollan a lo largo de la vida. Podría decirte que la expresión en la cara de este señor quería evidenciar respeto o compasión, o ternura ante unas personas que se desgarran los brazos por entrar a su país o cachito de tierra (yo ya no sé qué demonios es). Podría decirte que Mariano pensaba en lo tonto que resulta que cruzar un espacio mínimo de tierra pueda causar heridas, en lo pernicioso que es para un país utilizar métodos como éste para evitar la intrusión de personas de forma ilegal en su territorio, destrozando los Derechos Humanos y evidenciando aquella definición de Gobierno que, en clase, me pareció tan rematadamente anacrónica: el Gobierno es quien tiene el monopolio de la violencia. Podría decirte, incluso, que Rajoy se acordaba de un chiste sobre perritos vestidos de Papá Noel. Pero no quiero mentirte. Me duele hacerlo. Te lo prometo. Y no sé encontrar por mí misma una verdad, una explicación para esta ascensión de las comisuras labiales del Presiente. Quizás quisieran volar hacia las nubes para escaparse de él, para dejar de estar estáticas. No lo sé. Necesito, por enésima vez, ayuda del diccionario, porque supongo que me sabe mejor que las definiciones las den otros que no hayan sido capaces de rascarse hasta arañar las zonas que otros tienen que coser..jpg) He tenido la mala fe, entonces, de buscar 'sonrisa' en mi amigo el DRAE. "Acto y efecto de sonreír", dice. No importa, a veces hay que tirar un poco del hilo. Busco 'sonreír'. "Reírse un poco o levemente, y sin ruido", explica. Este diccionario es como los creadores de opinión; si te quedas con lo que te da y no te aferras a una pista mínima para seguir rebuscando, vas a quedarte con lo que quiere enseñarte. Así que tecleo 'reír', dejándome un poco los dedos. "Celebrar con risa algo"; "manifestar regocijo mediante determinados movimientos del rostro, acompañados frecuentemente por sacudidas del cuerpo y emisión de peculiares sonidos inarticulados"; "hacer burla o zumba"; "dicho de algo deleitable, como el alba, el agua de una fuente, de un prado ameno, etc: Infundir gozo o alegría"; "dicho de una persona: Despreciar a alguien o algo, no hacer caso de él o de ello" y "dicho de la tela de un vestido, de una camisa o de otras cosas, por muy usadas o por la calidad de la misma tela: Empezar a romperse o abrirse". Éstas son las definiciones que me brinda. ¿A que tirar del hilo causa buenos resultados? ¿A que sí?
He tenido la mala fe, entonces, de buscar 'sonrisa' en mi amigo el DRAE. "Acto y efecto de sonreír", dice. No importa, a veces hay que tirar un poco del hilo. Busco 'sonreír'. "Reírse un poco o levemente, y sin ruido", explica. Este diccionario es como los creadores de opinión; si te quedas con lo que te da y no te aferras a una pista mínima para seguir rebuscando, vas a quedarte con lo que quiere enseñarte. Así que tecleo 'reír', dejándome un poco los dedos. "Celebrar con risa algo"; "manifestar regocijo mediante determinados movimientos del rostro, acompañados frecuentemente por sacudidas del cuerpo y emisión de peculiares sonidos inarticulados"; "hacer burla o zumba"; "dicho de algo deleitable, como el alba, el agua de una fuente, de un prado ameno, etc: Infundir gozo o alegría"; "dicho de una persona: Despreciar a alguien o algo, no hacer caso de él o de ello" y "dicho de la tela de un vestido, de una camisa o de otras cosas, por muy usadas o por la calidad de la misma tela: Empezar a romperse o abrirse". Éstas son las definiciones que me brinda. ¿A que tirar del hilo causa buenos resultados? ¿A que sí?
¿Qué puedo decirte, entonces, de la sonrisa del Presidente? Casi parece un título de libro o de película, un sintagma de ficción. Y es que a veces me pregunto si no viviremos en una de esas metáforas que, a fuerza de ser dichas, terminan recayendo sobre la realidad. Metáforas psicosomáticas, las llamaría. ¿Qué puedo decirte? Pues, simplemente, que Rajoy sonrió ante una pregunta sobre las cuchillas en la valla de Melilla. Que elevó las comisuras de los labios, ejerció la "acción y efecto de sonreír", se rió levemente y, también levemente, celebró algo con risa, manifestó un leve regocijo, hizo una leve burla o zumba, consideró la pregunta levemente deleitable, despreció levemente o hizo un leve caso omiso de algo o alguien, o ha empezado levemente a romperse. Al menos esto es lo que con su gesto me muestra, lo que debe evidenciar una sonrisa según el diccionario aunque, a mi juicio, falten definiciones. Al menos esto es lo que ha dejado ver a millones de españoles. Y qué decir de los africanos, quienes sí que se habrán ronchado ante este amago de omisión. Qué decir. Lo único que puedo articular hoy, con los dedos en formación de tenedor, es que se ha perdido el amor al ser humano y hemos dejado que nos dividan, que nos moldeen, que nos hagan tener que elegir entre vivir mal o rasgarnos las extremidades. No a mí, pero pertenezco a una especie y me identifico con ella, y no voy a aferrarme a principios y fronteras que hemos impuesto para justificar violencia indirecta. Porque díganme, señores representantes de mi voluntad: ¿para qué se inventó la cuchilla, el concepto de cuchilla, si no es para cortar? ¿Para dar miedo? ¿Para persuadir? ¿Para alejar a personas de personas? Eso son, créanme, simples metáforas psicosomáticas. Y yo no voy a aceptarlas. No voy a aceptar las consecuencias de una verdad íntegra. No voy a aceptar el miedo como elemento persuasor, y mucho menos si este miedo representa sangre. Porque al final, no nos diferenciamos tanto de quienes han ejercido la cultura del miedo. Y, de la misma forma que una sonrisa es una sonrisa y no una metáfora, una cuchilla es una cuchilla. Y me da igual quien las pusiera, o que tengan que salvaguardar la seguridad del país. No voy a entrar en eso. Simplemente me pregunto cómo algo hecho para hacer daño puede significar seguridad. Y también cómo alguien puede sonreír por ello.
Creo que, después de todo, tengo una roncha. Perdona, Loly, por cuestionar tus erupciones.